Por:
Albert Camus
A partir de ese momento, se puede decir que la peste fue nuestro único asunto. Hasta entonces, a pesar de la sorpresa y la inquietud que habían causado aquellos acontecimientos singulares, cada uno de nuestros conciudadanos había continuado sus ocupaciones, como había podido, en su puesto habitual. Y, sin duda, esto debía continuar. Pero una vez cerradas las puertas, se dieron cuenta de que estaban, y el narrador también, cogidos en la misma red y que había que arreglárselas. Así fue que, por ejemplo, un sentimiento tan individual como es el de la separación de un ser querido se convirtió de pronto, desde las primeras semanas, mezclado a aquel miedo, en el sufrimiento principal de todo un pueblo durante aquel largo exilio.
Una de las consecuencias más notables de la clausura de las puertas fue, en efecto, la súbita separación en que quedaron algunos seres que no estaban preparados para ello. Madres e hijos, esposos, amantes que habían creído aceptar días antes una separación temporal, que se habían abrazado en la estación sin más que dos o tres recomendaciones, seguros de volverse a ver pocos días o pocas semanas más tarde, sumidos en la estúpida confianza humana, apenas distraídos por la partida de sus preocupaciones habituales, se vieron de pronto separados, sin recursos, impedidos de reunirse o de comunicarse. Pues la clausura se había efectuado horas antes de publicarse la orden de la prefectura y, naturalmente, era imposible tomar en consideración los casos particulares. Se puede decir que esta invasión brutal de la enfermedad tuvo como primer efecto el obligar a nuestros conciudadanos a obrar como si no tuvieran sentimientos individuales. Desde las primeras horas del día en que la orden entró en vigor, la prefectura fue asaltada por una multitud de demandantes que por teléfono o ante los funcionarios exponían situaciones, todas igualmente interesantes y, al mismo tiempo, igualmente imposibles de examinar. En realidad, fueron necesarios muchos días para que nos diésemos cuenta de que nos encontrábamos en una situación sin compromisos posibles y que las palabras “transigir”, “favor”, “excepción” ya no tenían sentido.
Hasta la pequeña satisfacción de escribir nos fue negada. Por una parte, la ciudad no estaba ligada al resto del país por los medios de comunicación habituales, y por otra, una nueva disposición prohibió toda correspondencia para evitar que las cartas pudieran ser vehículo de infección. Al principio, hubo privilegiados que pudieron entenderse en las puertas de la ciudad con algunos centinelas de los puestos de guardia, quienes consintieron en hacer pasar mensajes al exterior. Esto era todavía en los primeros días de la epidemia y los guardias encontraban natural ceder a los movimientos de compasión. Pero al poco tiempo, cuando los mismos guardias estuvieron bien persuadidos de la gravedad de la situación, se negaron a cargar con responsabilidades cuyo alcance no podían prever. Las comunicaciones telefónicas interurbanas, autorizadas al principio, ocasionaron tales trastornos en las cabinas públicas y en las líneas, que fueron totalmente suspendidas durante unos días y, después, severamente limitadas a lo que se llamaba casos de urgencia, tales como una muerte, un nacimiento o un matrimonio. Los telegramas llegaron a ser nuestro único recurso. Seres ligados por la inteligencia, por el corazón o por la carne fueron reducidos a buscar los signos de esta antigua comunión en las mayúsculas de un despacho de diez palabras. Y como las fórmulas que se pueden emplear en un telegrama se agotan pronto, largas vidas en común o dolorosas pasiones se resumieron rápidamente en un intercambio periódico de fórmulas establecidas tales como: “Sigo bien. Cuídate. Cariños.”
Algunos se obstinaban en escribir e imaginaban sin cesar combinaciones para comunicarse con el exterior, que siempre terminaban por resultar ilusorias. Sin embargo, aunque algunos de los medios que habíamos ideado diesen resultado, nunca supimos nada porque no recibimos respuesta. Durante semanas estuvimos reducidos a recomenzar la misma carta, a copiar los mismos informes y las mismas llamadas, hasta que al fin las palabras que habían salido sangrantes de nuestro corazón quedaban vacías de sentido. Entonces, escribíamos maquinalmente haciendo por dar, mediante frases muertas, signos de nuestra difícil vida. Y para terminar, a este monólogo estéril y obstinado, a esta conversación árida con un muro, nos parecía preferible la llamada convencional del telégrafo.
Al cabo de unos cuantos días, cuando llegó a ser evidente que no conseguiría nadie salir de la ciudad, tuvimos la idea de preguntar si la vuelta de los que estaban fuera sería autorizada. Después de unos días de reflexión la prefectura respondió afirmativamente. Pero señaló muy bien que los repatriados no podrían en ningún caso volver a irse, y que si eran libres de entrar no lo serían de salir.
Entonces algunas familias, por lo demás escasas, tomaron la situación a la ligera y poniendo por encima de toda prudencia el deseo de volver a ver a sus parientes invitaron a éstos a aprovechar la ocasión. Pero pronto los que eran prisioneros de la peste comprendieron el peligro en que ponían a los suyos y se resignaron a sufrir la separación. En el momento más grave de la epidemia no se vio más que un caso en que los sentimientos humanos fueron más fuertes que el miedo a la muerte entre torturas. Y no fue, como se podría esperar, dos amantes que la pasión arrojase uno hacia el otro por encima del sufrimiento. Se trataba del viejo Castel y de su mujer, casados hacía muchos años. La señora Castel, unos días antes de la epidemia, había ido a una ciudad próxima. No eran una de esas parejas que ofrecen al mundo la imagen de una felicidad ejemplar, y el narrador está a punto de decir que lo más probable era que esos esposos, hasta aquel momento, no tuvieran una gran seguridad de estar satisfechos de su unión. Pero esta separación brutal y prolongada los había llevado a comprender que no podían vivir alejados el uno del otro y, una vez que esta verdad era sacada a la luz, la peste les resultaba poca cosa.
Esta fue una excepción. En la mayoría de los casos, la separación, era evidente, no debía terminar más que con la epidemia. Y para todos nosotros, el sentimiento que llenaba nuestra vida y que tan bien creíamos conocer (los oraneses, ya lo hemos dicho, tienen pasiones muy simples) iba tomando una fisonomía nueva. Maridos y amantes que tenían una confianza plena en sus compañeros se encontraban celosos. Hombres que se creían frívolos en amor, se volvían constantes. Hijos que habían vivido junto a su madre sin mirarla apenas, ponían toda su inquietud y su nostalgia en algún trazo de su rostro que avivaba su recuerdo. Esta separación brutal, sin límites, sin futuro previsible, nos dejaba desconcertados, incapaces de reaccionar contra el recuerdo de esta presencia todavía tan próxima y ya tan lejana que ocupaba ahora nuestros días. De hecho sufríamos doblemente, primero por nuestro sufrimiento y además por el que imaginábamos en los ausentes, hijo, esposa o amante.
En otras circunstancias, por lo demás, nuestros conciudadanos siempre habrían encontrado una solución en una vida más exterior y más activa. Pero la peste los dejaba, al mismo tiempo, ociosos, reducidos a dar vueltas a la ciudad mortecina y entregados un día tras otro a los juegos decepcionantes del recuerdo, puesto que en sus paseos sin meta se veían obligados a hacer todos los días el mismo camino, que, en una ciudad tan pequeña, casi siempre era aquel que en otra época habían recorrido con el ausente.
Así, pues, lo primero que la peste trajo a nuestros conciudadanos fue el exilio. Y el cronista está persuadido de que puede escribir aquí en nombre de todo lo que él mismo experimentó entonces, puesto que lo experimentó al mismo tiempo que otros muchos de nuestros conciudadanos. Pues era ciertamente un sentimiento de exilio aquel vacío que llevábamos dentro de nosotros, aquella emoción precisa; el deseo irrazonado de volver hacia atrás o, al contrario, de apresurar la marcha del tiempo, eran dos flechas abrasadoras en la memoria. Algunas veces nos abandonábamos a la imaginación y nos poníamos a esperar que sonara el timbre o que se oyera un paso familiar en la escalera y si en esos momentos llegábamos a olvidar que los trenes estaban inmovilizados, si nos arreglábamos para quedarnos en casa a la hora en que normalmente un viajero que viniera en el expreso de la tarde pudiera llegar a nuestro barrio, ciertamente este juego no podía durar. Al fin había siempre un momento en que nos dábamos cuenta de que los trenes no llegaban. Entonces comprendíamos que nuestra separación tenía que durar y que no nos quedaba más remedio que reconciliarnos con el tiempo. Entonces aceptábamos nuestra condición de prisioneros, quedábamos reducidos a nuestro pasado, y si algunos tenían la tentación de vivir en el futuro, tenían que renunciar muy pronto, al menos, en la medida de lo posible, sufriendo finalmente las heridas que la imaginación inflige a los que se confían a ella.
En especial, todos nuestros conciudadanos se privaron pronto, incluso en público, de la costumbre que habían adquirido de hacer suposiciones sobre la duración de su aislamiento. ¿Por qué? Porque cuando los más pesimistas le habían asignado, por ejemplo unos seis meses, y cuando habían conseguido agotar de antemano toda la amargura de aquellos seis meses por venir, cuando habían elevado con gran esfuerzo su valor hasta el nivel de esta prueba; puesto en tensión sus últimas fuerzas para no desfallecer en este sufrimiento a través de una larga serie de días, entonces, a lo mejor, un amigo que se encontraba, una noticia dada por un periódico, una sospecha fugitiva o una brusca clarividencia les daba la idea de que, después de todo, no había ninguna razón para que la enfermedad no durase más de seis meses o acaso un año o más todavía.
En ese momento el derrumbamiento de su valor y de su voluntad era tan brusco que llegaba a parecerles que ya no podrían nunca salir de ese abismo. En consecuencia, se atuvieron a no pensar jamás en el término de su esclavitud, a no vivir vueltos hacia el porvenir, a conservar siempre, por decirlo así, los ojos bajos. Naturalmente, esta prudencia, esta astucia con el dolor, que consistía en cerrar la guardia para rehuir el combate, era mal recompensada. Evitaban sin duda ese derrumbamiento tan temido, pero se privaban de olvidar algunos momentos la peste con las imágenes de un venidero encuentro. Y así, encallados a mitad de camino entre esos abismos y esas costumbres, fluctuaban, más bien que vivían, abandonados a recuerdos estériles, durante días sin norte, sombras errantes que sólo hubieran podido tomar fuerzas decidiéndose a arraigar en la tierra su dolor.
El sufrimiento profundo que experimentaban era el de todos los prisioneros y el de todos los exiliados, el sufrimiento de vivir con un recuerdo inútil. Ese pasado mismo en el que pensaban continuamente sólo tenía el sabor de la nostalgia. Hubieran querido poder añadirle todo lo que sentían no haber hecho cuando podían hacerlo, con aquel o aquellas que esperaban, e igualmente mezclaban a todas las circunstancias relativamente dichosas de sus vidas de prisioneros la imagen del ausente, no pudiendo satisfacerse con lo que en la realidad vivían. Impacientados por el presente, enemigos del pasado y privados del porvenir, éramos semejantes a aquellos que la justicia o el odio de los hombres tienen entre rejas. Al fin, el único medio de escapar a este insoportable vagar, era hacer marchar los trenes con la imaginación y llenar las horas con las vibraciones de un timbre que, sin embargo, permanecía obstinadamente silencioso.
Pero si esto era el exilio, para la mayoría era el exilio en su casa. Y aunque el cronista no haya conocido el exilio más que como todo el mundo, no debe olvidar a aquellos, como el periodista Rambert y otros, para los cuales las penas de la separación se agrandaban por el hecho de que habiendo sido sorprendidos por la peste en medio de su viaje, se encontraban alejados del ser que querían y de su país.
En medio del exilio general, estos eran lo más exiliados, pues si el tiempo suscitaba en ellos, como en todos los demás, la angustia que es la propia, sufrían también la presión del espacio y se estrellaban continuamente contra las paredes que aislaban aquel refugio apestado de su patria perdida. A cualquier hora del día se los podía ver errando por la ciudad polvorienta, evocando en silencio las noches que sólo ellos conocían y las mañanas de su país. Alimentaban entonces su mal con signos imponderables, con mensajes desconcertantes: un vuelo de golondrinas, el rosa del atardecer, o esos rayos caprichosos que el sol abandona a veces en las calles desiertas. El mundo exterior que siempre puede salvarnos de todo, no querían verlo, cerraban los ojos sobre él obcecados en acariciar sus quimeras y en perseguir con todas sus fuerzas las imágenes de una tierra donde una luz determinada, dos o tres colinas, el árbol favorito y el rostro de algunas mujeres componían un clima para ellos irreemplazable.
Por ocuparnos, en fin, de los amantes, que son los que más interesan y ante los que el cronista está mejor situado para hablar, los amantes se atormentaban todavía con otras angustias entre las cuales hay que señalar el remordimiento. Esta situación les permitía considerar sus sentimientos con una especie de febril objetividad, y en esas ocasiones casi siempre veían claramente sus propias fallas. El primer motivo era la dificultad que encontraban para recordar los rasgos y gestos del ausente. Lamentaban entonces la ignorancia en que estaban de su modo de emplear el tiempo; se acusaban de la frivolidad con que habían descuidado el informarse de ello y no haber comprendido que para el que ama, el modo de emplear el tiempo del amado es manantial de todas sus alegrías. Desde ese momento empezaban a remontar la corriente de su amor, examinando sus imperfecciones. En tiempos normales todos sabemos, conscientemente o no, que no hay amor que no pueda ser superado, y por lo tanto, aceptamos con más o menos tranquilidad que el nuestro sea mediocre. Pero el recuerdo es más exigente. Y así, consecuentemente, esta desdicha que alcanzaba a toda una ciudad no sólo nos traía un sufrimiento injusto, del que podíamos indignarnos: nos llevaba también a sufrir por nosotros mismos y nos hacía ceder al dolor. Esta era una de las maneras que tenía la enfermedad de atraer la tentación y de barajar las cartas.
Cada uno tuvo que aceptar el vivir al día, solo bajo el cielo. Este abandono general que podía a la larga templar los caracteres, empezó, sin embargo, por volverlos fútiles. Algunos, por ejemplo, se sentían sometidos a una nueva esclavitud que les sujetaba a las veleidades del sol y de la lluvia; se hubiera dicho, al verles, que recibían por primera vez la impresión del tiempo que hacía. Tenían aspecto alegre a la simple vista de una luz dorada, mientras que los días de lluvia extendían un velo espeso sobre sus rostros y sus pensamientos. A veces, escapaban durante cierto tiempo a esta debilidad y a esta esclavitud irrazonada porque no estaban solos frente al mundo y, en cierta medida, el ser que vivía con ellos se anteponía al universo. Pero llegó un momento en que quedaron entregados a los caprichos del cielo, es decir, que sufrían y esperaban sin razón.
En tales momentos de soledad, nadie podía esperar la ayuda de su vecino; cada uno seguía solo con su preocupación. Si alguien por casualidad intentaba hacer confidencias o decir algo de sus sufrimientos, la respuesta que recibía le hería casi siempre. Entonces se daba cuenta de que él y su interlocutor hablaban cada uno cosas distintas. Uno en efecto hablaba desde el fondo de largas horas pasadas rumiando el sufrimiento, y la imagen que quería comunicar estaba cocida al fuego lento de la espera y de la pasión. El otro, por el contrario, imaginaba una emoción convencional, uno de esos dolores baratos, una de esas melancolías de serie. Benévola u hostil, la respuesta resultaba siempre desafinada: había que renunciar. O al menos, aquellos para quienes el silencio resultaba insoportable, en vista de que los otros no comprendían el verdadero lenguaje del corazón, se decidían a emplear también la lengua que estaba en boga y a hablar ellos también al modo convencional de la simple relación, de los hechos diversos, de la crónica cotidiana, en cierto modo. En ese molde, los dolores más verdaderos tomaban la costumbre de traducirse en las fórmulas triviales de la conversación. Sólo a este precio los prisioneros de la peste podían obtener la compasión de su portero o el interés de sus interlocutores.
Sin embargo, y esto es lo más importante, por dolorosas que fuesen estas angustias, por duro que fuese llevar ese vacío en el corazón, se puede afirmar que los exiliados de ese primer período de la peste fueron seres privilegiados. En el momento mismo en que todo el mundo comenzaba a aterrorizarse, su pensamiento estaba enteramente dirigido hacia el ser que esperaban. En la desgracia general, el egoísmo del amor les preservaba, y si pensaban en la peste era solamente en la medida en que podía poner a su separación en el peligro de ser eterna. Llevaba, así, al corazón mismo de la epidemia una distracción saludable que se podía tomar por sangre fría. Su desesperación les salvaba del pánico, su desdicha tenía algo bueno. Por ejemplo, si alguno de ellos era arrebatado por la enfermedad, lo era sin tener tiempo de poner atención en ello. Sacado de esta larga conversación interior que sostenía con una sombra, era arrojado sin transición al más espeso silencio de la tierra. No había tenido tiempo de nada.
Mientras nuestros conciudadanos se adaptaban a este inopinado exilio, la peste ponía guardias a las puertas de la ciudad y hacía cambiar de ruta a los barcos que venían hacia Oran. Desde la clausura ni un solo vehículo había entrado. A partir de ese día se tenía la impresión de que los automóviles se hubieran puesto a dar vueltas en redondo. El puerto presentaba también un aspecto singular para los que miraban desde lo alto de los bulevares. La animación habitual que hacía de él uno de los primeros puertos de la costa se había apagado bruscamente. Todavía se podían ver algunos navíos que hacían cuarentena. Pero en los muelles, las grandes grúas desarmadas, las vagonetas volcadas de costado, las grandes filas de toneles o de fardos testimoniaban que el comercio también había muerto de la peste.
A pesar de estos espectáculos desacostumbrados, a nuestros conciudadanos les costaba trabajo comprender lo que les pasaba. Había sentimientos generales como la separación o el miedo, pero se seguía también poniendo en primer lugar las preocupaciones personales. Nadie había aceptado todavía la enfermedad. En su mayor parte eran sensibles sobre todo a lo que trastornaba sus costumbres o dañaba sus intereses. Estaban malhumorados o irritados y estos no son sentimientos que puedan oponerse a la peste. La primera reacción fue, por ejemplo, criticar la organización. La respuesta del prefecto ante las críticas, de las que la prensa se hacía eco (“¿No se podría tender a un atenuamiento de las medidas adoptadas?”), fue sumamente imprevista. Hasta aquí, ni los periódicos ni la agencia Ransdoc había recibido comunicación oficial de las estadísticas de la enfermedad. El prefecto se las comunicó a la agencia día por día, rogándole que las anunciase semanalmente.
Ni en eso siquiera la reacción del público fue inmediata. El anuncio de que durante la tercera semana la peste había hecho trescientos dos muertos no llegaba a hablar a la imaginación. Por una parte, todos, acaso, no habían muerto de la peste, y por otra, nadie sabía en la ciudad cuánta era la gente que moría por semana. La ciudad tenía doscientos mil habitantes y se ignoraba si esta proporción de defunciones era normal. Es frecuente descuidar la precisión en las informaciones a pesar del interés evidente que tienen. Al público le faltaba un punto de comparación. Sólo a la larga, comprobando el aumento de defunciones, la opinión tuvo conciencia de la verdad. La quinta semana dio trescientos veintiún muertos y la sexta trescientos cuarenta y cinco. El aumento era elocuente. Pero no lo bastante para que nuestros conciudadanos dejasen de guardar, en medio de su inquietud, la impresión de que se trataba de un accidente, sin duda enojoso, pero después de todo temporal. Así, pues, continuaron circulando por las calles y sentándose en las terrazas de los cafés. En conjunto no eran cobardes, abundaban más las bromas que las lamentaciones y ponían cara de aceptar con buen humor los inconvenientes, evidentemente pasajeros. Las apariencias estaban salvadas. Hacia fines de mes, sin embargo, y poco más o menos durante la semana de rogativas de la que se tratará más tarde, hubo transformaciones graves que modificaron el aspecto de la ciudad. Primeramente, el prefecto tomó medidas concernientes a la circulación de los vehículos y al aprovisionamiento. El aprovisionamiento fue limitado y la nafta racionada. Se prescribieron incluso economías de electricidad. Sólo los productos indispensables llegaban por carretera o por aire a Oran. Así que se vio disminuir la circulación progresivamente hasta llegar a ser poco más o menos nula. Las tiendas de lujo cerraron de un día para otro, o bien algunas de ellas llenaron los escaparates de letreros negativos mientras las filas de compradores se estacionaban en sus puertas.
Oran tomó un aspecto singular. El número de peatones se hizo más considerable e incluso, a las horas desocupadas, mucha gente reducida a la inacción por el cierre de los comercios y de ciertos despachos, llenaba las calles y los cafés. Por el momento, nadie se sentía cesante, sino de vacaciones. Oran daba entonces, a eso de las tres de la tarde, por ejemplo, y bajo un cielo hermoso, la impresión engañadora de una ciudad de fiesta donde hubiesen detenido la circulación y cerrado los comercios para permitir el desenvolvimiento de una manifestación pública y cuyos habitantes hubieran invadido las calles participando de los festejos.
Naturalmente, los cines se aprovecharon de esta ociosidad general e hicieron gran negocio. Pero los circuitos que las películas realizaban en el departamento eran interrumpidos. Al cabo de dos semanas los empresarios se vieron obligados a intercambiar los programas y después de cierto tiempo los cines terminaron por proyectar siempre el mismo film. Sin embargo, las entradas no disminuyeron.
Los cafés, en fin, gracias a las reservas considerables acumuladas en una ciudad donde el comercio de vinos y alcoholes ocupa el primer lugar, pudieron igualmente alimentar a sus clientes. A decir verdad, se bebía mucho. Por haber anunciado un café que “el vino puro mata al microbio”, la idea ya natural en el público de que el alcohol preserva de las enfermedades infecciosas se afirmó en la opinión de todos. Por las noches, a eso de las dos, un número considerable de borrachos, expulsados de los cafés, llenaba las calles expansionándose con ocurrencias optimistas.
Pero todos estos cambios eran, en un sentido, tan extraordinarios y se habían ejecutado tan rápidamente que no era fácil considerarlos normales ni duraderos. El resultado fue que seguíamos poniendo en primer término nuestros sentimientos personales.
Al salir del hospital, dos días después que habían sido cerradas las puertas, el doctor Rieux se encontró con Cottard que levantó hacia él el rostro mismo de la satisfacción. Rieux lo felicitó por su aspecto.
—Sí, todo va bien —dijo el hombrecillo—. Dígame, doctor, esta bendita peste, ¡eh!, parece que empieza a ponerse seria.
El doctor lo admitió. Y el otro corroboró con una especie de jovialidad:
—No hay ninguna razón para que se detenga. Por ahora toda va estar patas arriba.
Anduvieron un rato juntos. Cottard le contó que un comerciante de productos alimenticios de su barrio había acaparado grandes cantidades, para venderlos luego a precios más altos, y que habían descubierto latas de conservas debajo de la cama cuando habían venido a buscarle para llevarle al hospital. “Se murió y la peste no le pagó nada.” Cottard estaba lleno de estas historias falsas o verdaderas sobre la epidemia. Se decía, por ejemplo, que en el centro, una mañana, un hombre que empezaba a presentar los síntomas de la peste, en el delirio de la enfermedad se había echado a la calle, se había precipitado sobre la primera mujer que pasaba y la había abrazado gritando que tenía la peste.
—Bueno —añadía Cottard con un tono suave que no armonizaba con su afirmación—, nos vamos a volver locos todos: es seguro.
También, por la tarde de ese mismo día, Joseph Grand había terminado por hacer confidencias personales al doctor Rieux. Había visto sobre la mesa del doctor una fotografía de la señora Rieux y se había quedado mirándola. Rieux había respondido que su mujer estaba curándose fuera de la ciudad. “En cierto sentido —había dicho Grand—, es una suerte.” El doctor respondió que era una suerte sin duda y que únicamente había que esperar que su mujer se curase.
—¡Ah! —dijo Grand—, comprendo.
Y por primera vez desde que Rieux le conocía, se puso a hablar largamente. Aunque seguía buscando las palabras, las encontraba casi siempre como si hubiera pensado mucho tiempo lo que estaba diciendo.
Se había casado muy joven con una muchacha pobre de su vecindad. Para poder casarse había interrumpido sus estudios y había aceptado un empleo. Ni Jeanne ni él salían nunca de su barrio. Él iba a verla a su casa y los padres de Jeanne se reían un poco de aquel pretendiente silencioso y torpe. El padre era empleado del tren. Cuando estaba de descanso se le veía siempre sentado en un rincón junto a la ventana, pensativo, mirando el movimiento de la calle, con las manos enormes descansando sobre los muslos. La madre estaba siempre en sus ocupaciones caseras. Jeanne le ayudaba. Era tan menudita que Grand no podía verla atravesar una calle sin angustiarse. Los vehículos le parecían junto a ella desmesurados. Un día, ante una tienda de Navidad, Jeanne, que miraba el escaparate maravillada, se había vuelto hacia él diciendo: “¡Qué bonito!” Él le había apretado la mano y fue entonces cuando decidieron casarse.
El resto de la historia, según Grand, era muy simple. Es lo mismo para todos: la gente se casa, se quiere todavía un poco de tiempo, trabaja. Trabaja tanto que se olvida de quererse. Jeanne también trabajaba, porque las promesas del jefe no se habían cumplido. Y aquí hacía falta un poco de imaginación para comprender lo que Grand quería decir. El cansancio era la causa, él se había abandonado, se había callado cada día más y no había mantenido en su mujer, tan joven, la idea de que era amada. Un hombre que trabaja, la pobreza, el porvenir cerrándose lentamente, el silencio por las noches en la mesa, no hay lugar para la pasión en semejante universo. Probablemente, Jeanne había sufrido. Y sin embargo había continuado: sucede a veces que se sufre durante mucho tiempo sin saberlo. Los años habían pasado. Después, un día se había ido. Claro está que no se había ido sola. “Te he querido mucho pero ya estoy cansada… Me siento feliz de marcharme, pero no hace falta ser feliz para recomenzar.” Esto era más o menos lo que le había dejado escrito.
Joseph Grand también había sufrido. Él también hubiera podido recomenzar, como le decía Rieux. Pero, en suma, no había tenido fe.
Además, la verdad, siempre estaba pensando en ella. Lo que él hubiera querido era escribirle una carta para justificarse. “Pero es difícil —decía—. Hace mucho tiempo que pienso en ello. Cuando nos queríamos nos comprendíamos sin palabras. Pero no siempre se quiere uno. En un momento dado yo hubiera debido encontrar las palabras que la hubieran hecho detenerse, pero no pude.” Grand se sonaba en una especie de servilleta a cuadros. Después se limpiaba los bigotes. Rieux lo miraba.
—Perdóneme, doctor —dijo el viejo—, pero ¿cómo le diré?, tengo confianza en usted. Con usted puedo hablar. Y esto me emociona.
Grand estaba visiblemente a cien leguas de la peste.
Por la noche, Rieux telegrafió a su mujer diciéndole que la ciudad estaba cerrada, que él se encontraba bien, que ella debía seguir cuidándose y que él pensaba en ella.
Tres semanas después de la clausura, Rieux encontró a la salida del hospital a un joven que le esperaba.
—Supongo —le dijo éste— que me reconoce usted.
Rieux creía conocerle pero dudaba.
—Yo vine antes de estos acontecimientos —le dijo él—, a pedirle unas informaciones sobre las condiciones de vida de los árabes. Me llamo Raymond Rambert.
—¡Ah!, sí —dijo Rieux—. Bueno, pues, ahora ya tiene usted un buen tema de reportaje.
El joven parecía nervioso. Dijo que no era eso lo que le interesaba y que venía a pedirle su ayuda.
—Tiene usted que excusarme —añadió—, pero no conozco a nadie en la ciudad y el corresponsal de mi periódico tiene la desgracia de ser imbécil.
Rieux le propuso que lo acompañase hasta un dispensario donde tenían ciertas órdenes. Descendieron por las callejuelas del barrio negro. La noche se acercaba, pero la ciudad, tan ruidosa otras veces a esta hora, parecía extrañamente solitaria. Algunos toques de trompeta en el espacio todavía dorado atestiguaban que los militares se daban aires de hacer su oficio. Durante todo el tiempo, a lo largo de las calles escarpadas, entre los muros azules, ocre y violeta de las casas moras, Rambert fue hablando muy agitado. Había dejado a su mujer en París. A decir verdad, no era su mujer, pero como si lo fuese. Le había telegrafiado cuando la clausura de la ciudad. Primero, había pensado que se trataría de un hecho provisional y había procurado solamente estar en correspondencia con ella. Sus colegas de Oran le habían dicho que no podían hacer nada, el correo le había rechazado, un secretario de la prefectura se le había reído en las narices. Había terminado después de una espera de dos horas haciendo cola para poder poner un telegrama que decía: “Todo va bien. Hasta pronto.”
Pero por la mañana, al levantarse, le había venido la idea bruscamente de que, después de todo, no se sabía cuánto tiempo podía durar aquello. Había decidido marcharse. Como tenía recomendaciones (en su oficio siempre hay facilidades), había podido acercarse al director de la oficina en la prefectura y le había dicho que él no tenía por qué quedarse, que se encontraba allí por accidente y que era justo que le permitieran marcharse, incluso si una vez fuera le hacían sufrir una cuarentena. El director le había respondido que lo comprendía muy bien, pero que no podía hacer excepciones, que vería, pero que, en suma, la situación era grave y que no se podía decidir nada.
—Pero, en fin —respondió Rambert—, yo soy extraño a esta ciudad.
—Sin duda, pero, después de todo, tenemos la esperanza de que la epidemia no dure mucho.
Para terminar, el director había intentado consolar a Rambert haciéndole observar que podía encontrar en Oran materiales para un reportaje interesante, y que, bien considerado, no había acontecimiento que no tuviese su lado bueno. Rambert alzaba los hombros. Llegaron al centro de la ciudad.
—Esto es estúpido, doctor, comprenda usted. Yo no he venido al mundo para hacer reportajes. A lo mejor he venido sólo para vivir con una mujer. ¿Es que no está permitido?
Rieux dijo que, en todo caso, eso parecía razonable.
Por los bulevares del centro no había la multitud acostumbrada. Unos cuantos pasajeros se apresuraban hacia sus domicilios lejanos. Ninguno sonreía. Rieux pensaba que era el resultado del anuncio de Ransdoc que había salido aquel día. Veinticuatro horas después nuestros conciudadanos volverían a tener esperanzas, pero en el mismo día las cifras estaban aún demasiado frescas en la memoria.
—Es que —dijo Rambert, inopinadamente— ella y yo nos hemos conocido hace poco y nos entendemos muy bien.
Rieux no dijo nada.
—Lo estoy aburriendo a usted —dijo Rambert—, quería preguntarle únicamente si podría hacerme usted un certificado donde se asegurase que no tengo esa maldita enfermedad. Yo creo que eso podría servirme.
Rieux asintió con la cabeza y se agachó a levantar a un niño que había tropezado con sus piernas. Siguieron y llegaron a la plaza de armas. Las ramas de los ficus y palmeras colgaban inmóviles, grises de polvo, alrededor de una estatua de la República polvorienta y sucia. Rieux pegó en el suelo con un pie primero y luego con otro para despedir la capa blanquecina que los cubría. Miraba a Rambert. El sombrero un poco echado hacia atrás, el cuello de la camisa desabrochado bajo la corbata, mal afeitado, el periodista tenía un aire obstinado y mohíno.
—Esté usted seguro de que le comprendo —dijo al fin Rieux—, pero sus razonamientos no sirven. Yo no puedo hacerle ese certificado porque, de hecho, ignoro si tiene o no la enfermedad y porque hasta en el caso de saberlo, yo no puedo certificar que entre el minuto en que usted sale de mi despacho y el minuto en que entra usted en la prefectura no esté ya infectado. Y además…
—¿Además? —dijo Rambert.
—Incluso si le diese ese certificado no le serviría de nada.
—¿Por qué?
—Porque hay en esta ciudad miles de hombres que están en ese caso y que sin embargo no se les puede dejar salir.
—Pero ¿si ellos no tienen la peste?
—No es una razón suficiente. Esta historia es estúpida, ya lo sé, pero nos concierne a todos. Hay que tomarla tal cual es.
—¡Pero yo no soy de aquí!
—A partir de ahora, por desgracia, será usted de aquí como todo el mundo.
Rambert se enardecía.
—Es una cuestión de humanidad, se lo juro. Es posible que no se dé cuenta de lo que significa una separación como esta para dos personas que se entienden.
Rieux no respondió nada durante un rato. Después dijo que creía darse muy bien cuenta. Deseaba con todas sus fuerzas que Rambert se reuniese con su mujer y que todos los que se querían pudieran estar juntos, pero había leyes, había órdenes y había peste. Su misión personal era hacer lo que fuese necesario.
—No —dijo Rambert con amargura—, usted no puede comprender. Habla usted en el lenguaje de la razón, usted vive en la abstracción.
El doctor levantó los ojos hacia la República y dijo que él no sabía si estaba hablando el lenguaje de la razón, pero que lo que hablaba era el lenguaje de la evidencia y que no era forzosamente lo mismo.
El periodista se ajustó la corbata.
—Entonces ¿esto significa que hace falta que yo me las arregle? Pues bueno —añadió con acento de desafío—, dejaré esta ciudad.
El doctor dijo que eso también lo comprendía pero que no era asunto suyo.
—Sí lo es —dijo Rambert, con una explosión súbita—. He venido a verle porque me habían dicho que usted había intervenido mucho en las decisiones que se habían tomado, y entonces pensé que por un caso al menos podría usted deshacer algo de lo que ha contribuido a que se haga. Pero esto no le interesa. Usted no ha pensado en nadie. Usted no ha tenido en cuenta a los que están separados.
Rieux reconoció que en cierto sentido era verdad: no había querido tenerlo en cuenta.
—¡Ah!, ya sé —dijo Rambert—, va usted a hablarme del servicio público. Pero el bienestar público se hace con la felicidad de cada uno.
—Bueno —dijo el doctor, que parecía salir de una distracción—, es eso y es otra cosa. No hay que juzgar. Pero usted hace mal en enfadarse. Si logra usted resolver este asunto yo me alegraré mucho. Pero, simplemente, hay cosas que mi profesión me prohíbe.
—Sí, hago mal en enfadarme. Y le he hecho a usted perder demasiado tiempo con todo esto.
Rieux le rogó que le tuviera al corriente de sus gestiones y que no le guardase rencor. Había seguramente un plano en el que podían coincidir. Rambert pareció de pronto perplejo.
—Lo creo —dijo después de un silencio—, lo creo a pesar mío y a pesar de todo lo que acaba usted de decirme.
Titubeó:
—Pero no puedo aprobarle.
Se echó el sombrero a la cara y partió con paso rápido. Rieux lo vio entrar en el hotel donde habitaba Jean Tarrou.
Después de un rato el doctor movió la cabeza, Rambert tenía razón en su impaciencia por la felicidad, pero ¿tenía razón en acusarle? “Usted vive en la abstracción.” ¿Eran realmente la abstracción aquellos días pasados en el hospital donde la peste comía a dos carrillos llegando a quinientos el número medio de muertos por semana? Sí, en la desgracia había una parte de abstracción y de irrealidad. Pero cuando la abstracción se pone a matarle a uno, es preciso que uno se ocupe de la abstracción. Rieux sabía únicamente que esto no era lo más fácil. No era lo más fácil, por ejemplo, dirigir ese hospital auxiliar (había ya tres) que tenía a su cargo. Había hecho preparar, al lado de la sala de consultas, una habitación para recibir a los enfermos. El sucio hundido formaba un lago de agua crestada, en el centro del cual había un islote de ladrillos. El enfermo era transportado a la isla, se le desnudaba rápidamente y sus ropas caían al agua. Lavado, seco, cubierto con la camisa rugosa del hospital, pasaba a manos de Rieux: después lo transportaban a una de las salas. Había habido que utilizar los salones de recreo de una escuela que contenía actualmente quinientas camas que casi en su totalidad estaban ocupadas. Después del ingreso de la mañana, que dirigía él mismo; después de estar vacunados los enfermos y sacados los bubones, Rieux comprobaba de nuevo las estadísticas y volvía a su consulta de la tarde. A última hora hacía sus visitas y volvía ya de noche. La noche anterior, la madre del doctor había observado que le temblaban las manos mientras leía un telegrama de su mujer.
—Sí —decía él—, pero con perseverancia lograré estar menos nervioso.
Era fuerte y resistente y, en realidad, todavía no estaba cansado. Pero las visitas, por ejemplo, se le iban haciendo insoportables. Diagnosticar la fiebre epidémica significaba hacer aislar rápidamente al enfermo. Entonces empezaba la abstracción y la dificultad, pues la familia del enfermo sabía que no volvería a verle más que curado o muerto. “¡Piedad, doctor!”, decía la madre de una camarera que trabajaba en el hotel de Tarrou. ¿Qué significa esta palabra? Evidentemente, él tenía piedad pero con esto nadie ganaba nada. Había que telefonear. Al poco tiempo el timbre de la ambulancia sonaba en la calle. Al principio, los vecinos abrían las ventanas y miraban. Después, la cerraban con precipitación. Entonces empezaban las luchas, las lágrimas; la persuasión; la abstracción, en suma. En esos departamentos caldeados por la fiebre y la angustia se desarrollaban escenas de locura. Pero se llevaban al enfermo. Rieux podía irse.
Las primeras veces se había limitado a telefonear, y había corrido a ver a otros enfermos sin esperar a la ambulancia. Pero los familiares habían cerrado la puerta prefiriendo quedarse cara a cara con la peste a una separación de la que no conocían el final. Gritos, órdenes, intervenciones de la policía y hasta de la fuerza armada. El enfermo era tomado por asalto. Durante las primeras semanas, Rieux se había visto obligado a esperar la llegada de la ambulancia. Después, cuando cada enfermo fue acompañado en sus visitas por un inspector voluntario, Rieux pudo correr de un enfermo a otro. Pero al principio todas las tardes habían sido como aquella en que al entrar en casa de la señora Loret, un pequeño cuartito decorado con abanicos y flores artificiales, había sido recibido por la madre que le había dicho con una sonrisa desdibujada:
—Espero que no sea la fiebre de que habla todo el mundo.
Y él, levantando las sábanas y la camisa, había contemplado las manchas rojas en el vientre y los muslos, la hinchazón de los ganglios. La madre miró por entre las piernas de su hija y dio un grito sin poderse contener. Todas las tardes había madres que gritaban así, con un aire enajenado, ante los vientres que se mostraban con todos los signos mortales, todas las tardes había brazos que se agarraban a los de Rieux, palabras inútiles, promesas, llantos, todas las tardes los timbres de la ambulancia desataban gritos tan vanos como todo dolor. Y al final de esta larga serie de tardes, todas semejantes, Rieux no podía esperar más que otra larga serie de escenas iguales, indefinidamente renovadas. Sí, la peste, como la abstracción, era monótona. Acaso una sola cosa cambiaba: el mismo Rieux. Lo sentía aquella tarde, al pie del monumento de la República consciente sólo de la difícil indiferencia que empezaba a invadirle y seguía mirando la puerta del hotel por donde Rambert desapareciera.
Al cabo de esas semanas agotadoras, después de todos esos crepúsculos en que la ciudad se volcaba en las calles para dar vueltas a la redonda, Rieux comprendía que ya no tenía que defenderse de la piedad. Uno se cansa de la piedad cuando la piedad es inútil. Y en este ver cómo su corazón se cerraba sobre sí mismo, el doctor encontraba el único alivio de aquellos días abrumadores. Sabía que así su misión sería más fácil, por esto se alegraba. Cuando su madre, al verlo llegar a las dos de la madrugada, se lamentaba de la mirada ausente que posaba sobre ella, deploraba precisamente la única cosa que para Rieux era algo atenuante. Para luchar contra la abstracción es preciso parecérsele un poco. Pero ¿cómo podría comprender esto Rambert? La abstracción era para Rambert todo lo que se oponía a su felicidad, y a decir verdad Rieux sabía que el periodista tenía razón, en cierto sentido. Pero sabía también que llega a suceder que la abstracción resulta a veces más fuerte que la felicidad y que entonces, y solamente entonces, es cuando hay que tenerla en cuenta. Esto era lo que tenía que sucederle a Rambert y el doctor pudo llegar a saberlo por las confidencias que Rambert le hizo ulteriormente. Pudo también seguir, ya sobre un nuevo plano, la lucha sorda entre la felicidad de cada hombre y la abstracción de la peste, que constituyó la vida de nuestra ciudad durante este largo período.
Pero allí donde unos veían la abstracción, otros veían la realidad. El final del primer mes de peste fue ensombrecido por un recrudecimiento marcado de la epidemia y por un sermón vehemente del padre Paneloux, el jesuita que había asistido al viejo Michel al principio de su enfermedad. El padre Paneloux se había distinguido por sus colaboraciones frecuentes en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Oran, donde sus reconstrucciones epigráficas eran de autoridad. Pero había ganado un crédito más extenso que cualquier especialista pronunciando una serie de conferencias sobre el individualismo moderno. Se había constituido en defensor caluroso de un cristianismo exigente, tan alejado del libertinaje del día como del oscurantismo de los siglos pasados. En esta ocasión no había regateado las verdades más duras a su auditorio. De aquí su reputación.
Así pues, a fines del mes, las autoridades eclesiásticas de nuestra ciudad decidieron luchar contra la peste por sus propios medios, organizando una semana de plegarias colectivas. Estas manifestaciones de piedad pública debían terminar el domingo con una misa solemne bajo la advocación de San Roque, el santo pestífero. Pidieron al Padre Paneloux que tomara la palabra en esta ocasión. Durante quince días se arrancó a sus trabajos sobre San Agustín y la Iglesia africana que le había conquistado un lugar aparte en su orden. De naturaleza fogosa y apasionada había aceptado con resolución la misión que le encomendaban. Mucho antes del sermón, se hablaba ya de él en la ciudad y, en cierto modo, marcó una fecha importante en la historia de ese período.
La semana fue seguida por un público numeroso. Esto no quiere decir que en tiempos normales los habitantes de Oran fuesen particularmente piadosos. El domingo, por ejemplo, los baños de mar hacían una seria competencia a la misa. No era tampoco que una súbita conversión les hubiera iluminado. Pero, por una parte, estando la ciudad cerrada y el puerto prohibido, los baños no eran posibles, y por otra, nuestros conciudadanos se encontraban en un estado de ánimo tan particular que, sin admitir en su fondo los acontecimientos sorprendentes que les herían, sentían con toda evidencia que algo había cambiado. Muchos esperaban, además, que la epidemia fuera a detenerse y que quedasen ellos a salvo con toda su familia. En consecuencia, todavía no se sentían obligados a nada. La peste no era para ellos más que una visitante desagradable, que tenía que irse algún día puesto que un día había llegado. Asustados, pero no desesperados, todavía no había llegado el momento en que la peste se les apareciese como la forma misma de su vida y en que olvidasen la existencia que hasta su llegada habían llevado. En suma, estaban a la espera. Respecto a la religión, como respecto a otros problemas, la peste había dado una posición de ánimo singular tan lejos de la indiferencia como la pasión y que se podía definir muy bien con la palabra “objetividad”. La mayor parte de los que siguieron la semana de rogativas se mantenían en la posición que uno de los fieles había expresado delante del doctor Rieux. “De todos modos eso no puede hacer daño.” Tarrou mismo, después de haber anotado en su cuaderno que los chinos en un caso así iban a tocar el tambor ante el genio de la peste, hacía notar que era imposible saber si en realidad el tambor resultaba más eficaz que las medidas profilácticas. Añadía, además, que para saldar la cuestión hubiera sido preciso estar informado sobre la existencia de un genio de la peste y que nuestra ignorancia en este punto hacía estériles todas las opiniones que se pudieran tener.
En todo caso, la catedral de nuestra ciudad estuvo más o menos llena de fieles durante toda la semana. Los primeros días mucha gente se quedaba en los jardines de palmeras y granados que se extendían delante del pórtico para oír la marea de invocaciones y de plegarias que refluía hasta la calle. Poco a poco, por la fuerza del ejemplo, esas mismas gentes se decidieron a entrar y mezclar su voz tímida a los responsos de los otros. El domingo, una multitud considerable invadía la nave y desbordaba hasta los últimos peldaños de las escaleras. Desde la víspera el cielo estaba ensombrecido y la lluvia caía a torrentes. Los que estaban fuera habían abierto los paraguas. Un olor a incienso y a telas mojadas flotaba en la catedral cuando el Padre Paneloux subió al púlpito (…)

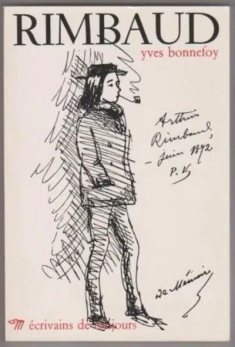
![1402076037219claudio-magris-luzes[1]](http://blogs.publico.es/revista-luzes/files/2014/06/1402076037219claudio-magris-luzes1.jpg)
